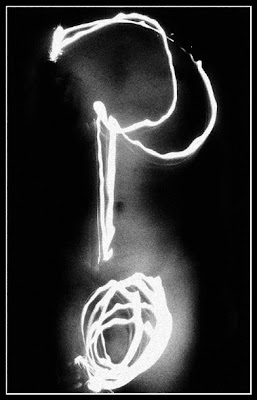Estaba sentada en la barandilla del balcón de su recién alquilado piso. “Abajo, qué pequeño se ve todo”. Puso el dedo pulgar justo delante de sus narices y se sorprendió de que los perros del canódromo apenas se equiparasen al tamaño de la uña. A la izquierda, el mar se presentaba como una sola línea azul. “Ayer”, pensó, “me estiré en la orilla con las piernas abiertas.” Fue maravilloso. La espuma le cubría entera, y la ultrajaba como el semen de un gigante infinito. Enfrente se extendía la inmensidad, que se estiraba flexiblemente hacia ella para lamerle la punta de los pies, los muslos, los labios exteriores de su sexo. Después había estado paseando con una pamela amarilla sobre la cabeza. Sus huellas desaparecían tras el lengüetazo del mar. Había poca gente, sólo algunos ancianos madrugadores. En las rocas, las lapas se enganchaban formando una alfombra viscosa. La marea subía, y cada vez se veían más cangrejos asidos de las grietas inundadas. Había tenido que danzar sobre las puntas de piedra, con tal de no quedar atrapada entre dos olas que pugnaban para llevársela.
Desde el duodécimo piso se apreciaba prácticamente toda la ciudad. La autopista se ubicaba justo delante. Los vehículos hacían gran estruendo; pasaban a grandes velocidades. “El tiempo pasa más rápido cuando se viaja de esta manera. Los arbustos de sendos lados se difuminan como el verde vejiga de un cuadro de Turner.” Los semáforos eran lápices amarillos hincados en el asfalto. Las farolas, debido a la plena iluminación del día, descansaban con su ojo polifémida abierto.
Qué mundo en miniatura. Cuando niña, pasaba horas fabricando casitas a sus muñecas con las cajas de zapatos de su madre. Tardaba horas disponiendo el rincón para la cama, la pared en la que se apoyaba la estantería ahíta de libros; ponía una mesa pequeñita, junto con las sillas; y pintaba alfombras divertidas con pedacitos rectangulares de papel. Pero nunca se le ocurrió hacer una pequeña maqueta de la calle en la que viviría su muñeca, ni de los comercios a los que iría a comprar cada día, ni de los pasos de cebra que debería cruzar con prudencia para que los monstruos de chatarra no la atropellasen. Tampoco diseñó más muñecos para acompañarla, ni siquiera uno apuesto y ancho de espaldas que pudiera aliviar un poquito el espacio de la cama de matrimonio. Y así estaba. Sola en un mundo de cartón piedra.
Le colgaban las piernas, y sentía el suave aire del abismo acariciándoselas. “Si esto no estuviera tan alto, cualquier transeúnte me podría ver las bragas.” Esta vez se estiró un poco para alcanzar los prismáticos que reposaban encima de la mesa de plástico que había junto a la barandilla. El balcón era pequeño, y la mesa ocupaba prácticamente un tercio de su extensión. Se puso las lentes frente a los ojos. Primero miró la carrera de galgos mucho más de cerca. “El siete”, pensó. Sin embargo, el que traspasó la meta en primer lugar llevaba el cartel número seis. “Esto me aburre. Prefiero enamorarme desde las alturas.” Fijó la visión en el semáforo. Allí había algunas personas esperando. La mayoría eran mujeres de mediana edad, con sus carros y cestas, dispuestas a comprar comida en el supermercado, que quedaba justo a la derecha de su casa. Las cincuentonas llevaban blusas estampadas y faldas negras hasta las rodillas. Tenían todas el pelo corto e inflado por la permanente. Viéndolas, sintió rebosante su juventud y se quitó la coleta que le aprisionaba el pelo formando un pequeño moño. “El cabello largo para los indios americanos simbolizaba la fortaleza del espíritu.” El color verde sucedió al ámbar. La afluencia de coches se detuvo. Los tacones pisaron fuerte el puente de rayas blancas. La gente se apresuraba para llegar a la otra orilla: sólo tenían un minuto de plazo. Faltaba poco, las últimas personas pasaban casi corriendo. De la esquina, de súbito, emergió la figura de un hombre que corría. El semáforo ya estaba en ámbar. ¿Llegaría? Mas el tipo aceleró y batió con gran virilidad las piernas de manera que efectivamente llegó antes que el rojo. “Dios, qué vigor. Seguro que éste debe ser un as en la cama.” Lo persiguió con los prismáticos. Se había metido en una librería que había justo al lado de su puerta principal. “¿Y si…?” Se giró y saltó hacia la parte interior del piso. Abrió la puerta corredera de cristal, la cual hizo un particular chirrido. Fue a su dormitorio y se tiró al suelo para buscar las sandalias que indolentemente se escondían debajo de la cama. Dio dos patadas al aire y volaron las zapatillas, que casi hacen volcar a la lamparilla de noche. “Rápido”. Se puso velozmente el calzado, atravesó el pasillo, cogió las llaves, se precipitó hacia la puerta y dio portazo. El ascensor no estaba en el duodécimo piso. “Iré más rápida si bajo por las escaleras”. Bajó como una posesa; se reía a carcajadas de su precipitación.
- ¡Aquí va la loca del ático, la solterona suicida del ático!- exclamó. Naturalmente nadie la oyó. La mayoría estaban en el trabajo, y los ancianos del bloque se habían ido a cuidar a sus nietos o a comprar papillas y medicamentos.
“Va, va, va, va…” Atravesó el umbral, sí, pies fuera, ya en la calle. Entró rápidamente en la librería. El dependiente estaba en el mostrador.
- Hola Luis. Qué tal.
- Buenas, Dévora.
El hombre que había cruzado tan fogosamente el semáforo estaba de pie, con la cabeza algo inclinada. Tenía un libro abierto entre las manos. Dévora miró el volumen, y se le antojó que parecían los muslos blancos y expeditos de una mujer. El joven estaba en la sección de “Clásicos de bolsillo”. Buena señal. Habría pasado por completo de las “novedades” que estaban amontonadas encima de una mesa alargada, esos libros caros y malos que salían por televisión. “Veamos qué está leyendo…” Se acercó un poco, fingiendo que le interesaba un volumen del Ariosto. Parecía irónico que semejante ladrillo fuese considerado como “libro de bolsillo”, si apenas cabría en un modesto bolso.
- Veamos…
Él ni siquiera se giró. Parecía absorto en la lectura. Tenía el pelo negro y brillante como el azabache. Se le formaban ondas en la nuca. Ahora que se fijaba, no parecía corriente. Llevaba pantalones de pinzas y una camisa blanca abierta. Iba bien vestido, demasiado para salir a la calle. Él se giró con el libro en la mano y se dirigió al dependiente.
- ¿Tiene usted algún libro de Herman Hesse, aparte del Lobo estepario, Demián y Shidharta?
Luis hizo ademán de estar buscando en el ordenador. Después se levantó de su silla giratoria y se precipitó hacia el tercer estante de la misma sección de “Clásicos de bolsillo”. Seleccionó un libro con la mano izquierda y, ofreciéndoselo hábilmente al cliente, dijo:
- Quizá le interese El juego de abalorios.
- Bien, pues entonces me llevo ése y éste, el de Narciso y Goldmundo.
Ambos se dirigieron hacia la caja registradora. El joven se puso a pagar. Dévora estaba casi paralizada. De una manera atropellada y casi ridícula, exclamó:
- Oh, Dios mío, parece increíble que usted lea a Hesse en estos tiempos.
El aludido se volvió con la bolsa colgada del brazo. Inclinó fríamente la cabeza y dijo:
- No sé qué es lo que quiere decir.
Dévora ante esta respuesta tajante abrió los ojos, casi avergonzada por su poco meditada intervención. Sin embargo, el hombre pareció percatarse de que la había perturbado un poco con semejante respuesta. Puesto que era educado, añadió:
- Pero intuyo a lo que se refiere. En este país nadie lee, y menos clásicos. Las revistas deportivas y del corazón están a la orden del día.
Estaba a punto de salir, cuando ella prorrumpió de nuevo. Se tocó los cabellos, algo desconcertada, y con los brazos en alto, se mordió el labio inferior con los colmillos y entornó los ojos.
- Perdone, creo que no me he expresado bien. Cuando leí El lobo estepario pensé que al fin había encontrado un libro afín a mis meollos internos. O sea, quise decir que es admirable y casi consolador ver que alguien aproximadamente de mi edad se interese por libros que sólo leen los tipos raros. De todos modos, es difícil ser explícito con un desconocido. Lo siento.
Él se detuvo en la puerta, y la escuchó interesado. Al ver que sus palabras esta vez habían sido bien acogidas, Dévora se acercó a él y cruzó a su lado la puerta. “Ya me da igual todo. Puedo decirle todo lo que me venga en gana. Al no tirarme por el balcón he ganado unos segundos; esta vida que respiro me ha sido completamente regalada.” El joven la estaba mirando de hito en hito. Se habría sorprendido. “Nadie en esta ciudad dirige su cochina palabra a nadie.”
- Lo siento si le he molestado.
- No, en absoluto. – Miró hacia arriba. El cielo estaba completamente despejado. - ¿Así que usted ha leído El lobo estepario?
- Sí, y con mucho gusto entré en el teatro mágico. Supongo que es inevitable…En mis paseos diarios, en los trayectos asiduos de mi casa a la editorial, miro con atención los muros para ver si me asaltan aquellas letras bailarinas…
Teatro mágico.
Entrada no para cualquiera.
No para cualquiera.
¡Só…lo…pa…ra…lo…cos!
La expresión del intrépido cruzador de semáforos había dejado atrás la frialdad. Su rostro ya no tenía esa mirada punzante y severa; sus rasgos se habían suavizado, tornándose incluso agradables. No respondió inmediatamente. Ambos se quedaron mirando. Estaban de pie, parados, justo enfrente de la librería. Todo a su alrededor se movía. Los coches surcaban el aire como relámpagos de colores.
- ¿Tiene prisa? – dijo él.
Dévora se sonrojó.
- No, claro que no. - “ Ahora dispongo de toda una eternidad regalada. No se asuste, por favor, pero hace unos minutos estaba a punto de suicidarme por problemas existenciales.”- Vivo en el ático de este bloque. – señaló hacia arriba.- ¿Ve donde cuelgan esas hiedras selváticas? Ése es mi balcón…Como puede ver, estamos justo enfrente de mi casa…
“Y qué me está diciendo ésta, pensará. Me he precipitado demasiado. Pero…en fin: después de haberle dicho esto, o se marcha inmediatamente o…” Observó algo que detuvo el curso de sus pensamientos. Él había fruncido el ceño. La estaba escrutando. Ella le clavó las pupilas como dos alfileres negros.
- ¿Sabe? En este momento no distingo si esta conversación es real o si está siendo soñada.
El hombre hizo un gesto ambiguo: un leve sacudimiento de cabeza, una pincelada de extrañeza y atracción simultáneas. No decía nada, pero tampoco se iba. Agarraba los libros con mucha fuerza. Finalmente, mientras intentaba mantener el aplomo, preguntó:
- Espere…¿Cómo se llama?
“¿Puede ser? ¡Ja! Soy completamente irresistible…Los muertos vivientes son irrefutables…¡Espera! ¡Lo ha hecho a propósito!” Dévora sonrió pícaramente. Estiró el cuello e inconscientemente abombó sus labios carnosos. Y entonces en su memoria retumbaron las viejas canciones de Nick Cave, baladas de los ochenta mecidas sobre el torso de aquellos novios que había tenido a los trece o catorce. (¡ Oh, qué tiempos aquellos! Una noche estaba bailando en la discoteca de su pueblo, cuando David la cogió de la cintura y la llevó fuera, lejos del tumulto, a ese lugar donde los coches están aparcados y los enamorados, recostados en ellos, conversan o se besan desenfrenadamente. El muchacho la miró inflamado de deseo, y se acercó a ella sólo un poquito. Le susurró “Te quiero y quiero besarte”. Pero Dévora no se movía, sólo le miraba. “Nunca he besado a nadie”, había pensado; “estoy poco entrenada y ahora no puedo darte el beso que te mereces”. David se turbó, no se atrevía a tocarla. Al poco, tuvieron que regresar a casa, y no sucedió nada. Jamás llegaron a sellar su amor con los labios… )
- Usted puede llamarme como desee. Es más, adivínelo.
- Ya me parecía a mí. Quisiera llamarla Armanda.
No se iban. Tras un largo rato en silencio, él parecía disponerse a dar el primer paso.
- Bien…- dijo- Me alegro de que usted lea libros tan buenos…
“Va, deténlo, quiere que lo detengas”. El hombre se alejaba a paso lento. ¡Se notaba! Se daba un simple paseo. “Vamos, ¡por favor! Has bajado las escaleras como un rayo, todo te ha salido bien…Y que ahora impidas que se te cumpla el deseo…¡No querías enamorarte! ¡Mira qué candidato! Dios, pero el morbo puramente físico del principio se ha convertido en…¡Lo quieres! Corre, díselo…De lo contrario, acabarás de suicidarte, esta vez con mayor razón. Quizá no lo vuelvas a ver nunca…¡No…! Qué dolor…” Armanda empezó a correr. Él estaba parado, a unos cien metros, esperando a que cambiara el color del semáforo. La vio jadeando, corriendo con los brazos en cruz…Se le aproximaba…
- ¡Espere! ¡Espere!
Él, naturalmente, la esperó, ni que fuese por una cuestión de cortesía. Se la quedó mirando, atónito. Ella se paró a unos dos metros todavía, cansada por la fatiga, y mientras respiraba profundamente, dijo, casi ahogada por el esfuerzo.
- Usted antes…antes… me preguntó si tenía prisa. ¿Por qué? ¿Quería sugerirme algo?
Su voz era sensual como la de una mujer extasiada mientras hace el amor. Él sonrió, divertido. Soltó una carcajada.
- Armanda, estás completamente loca.
Ella asintió gravemente, sin dejar de inspirar y expirar por el agotamiento.
- ¿Quiere subir a mi casa? Le puedo enseñar mi biblioteca…
Él inclinó ligeramente la cabeza, para hacer más aguda la mirada, la cual encontraba el marco perfecto entre los arcos supraciliares. Las greñas le caían sobre la frente.
- No estaría mal…
Se metió las manos en los bolsillos y, sin erguirse del todo, se dirigió hacia su lado. Ambos se pusieron a caminar en la misma dirección. Se miraban de reojo, en tanto que conversaban acerca de escritores alemanes, de las predicciones meteorológicas y del apego mutuo hacia los cactus y las algas del mar.
- ¿En qué trabajas? – preguntó él.
- Ah…Verá…Yo soy novelista. Pero últimamente la tinta se me está secando junto a las venas del cerebro. Lo único que me sale son poemas que recito cuando me reúno con algunos contertulianos.
- ¡De veras! Es algo muy interesante…Pero, ¿realmente se puede vivir de eso?
- En fin, no sólo escribo. También corrijo faltas de ortografía. ¿Se lo puede creer? Hasta el ministro de cultura no sabe distinguir una “j” de una “g”.
- Tampoco lo culpo, la verdad es que si fuera por mí, todo lo que sonara como “jirafa” lo escribía con “j”… Pero, dime, ¿y entonces, trabajas en tu propia casa?
- Ahora sí. Yo misma me pongo los horarios… Esto me recuerda a mi vida de estudiante. Por aquel entonces también me planificaba el día para no dispersarme demasiado.
- ¿Y qué tenías planificado para este preciso instante?
Ella pensó: “Enamorarme”. Pero no lo dijo. Ambos se callaron. Llegaron hasta la puerta principal. Armanda metió la llave en la cerradura. “Excitante sugestión”. La metió muy lentamente, y luego tardó en sacarla. La puerta se abrió de inmediato. De hecho, se podría elaborar toda una teoría sobre este fenómeno: hombre y mujer se conocen: llave y cerradura. Acto seguido, se abre una puerta, la cual conduce hasta el piso de la mujer. En fin, más o menos.
Una vez dentro del portal, él pulsó el botón iluminado. Los dos se metieron en el ascensor. Armanda se miraba en el espejo, para asegurarse de la visión que él tenía de ella. Tenía los cabellos algo enredados, pero este detalle le daba un toque salvaje. Se fijaba: era bonita, muy esbelta. Si no tenía novio, ni marido, ni amantes, era porque prácticamente nunca salía de su casa, y los pocos hombres que había conocido la aburrían hasta la saciedad. Ni siquiera habría estado con ellos a cambio de sexo: si eran tan torpes en la vida debían ser más brutos que toros bravos en la cama. Y Armanda no quería que simplemente la embistieran. Para ella el sexo era algo refinado, artístico. Una obra de arte donde intervienen todos los sentidos.
La cabina se detuvo. ¿A dónde habrían llegado? ¿A la Luna? Cuando era niña pensaba que estaba dentro de un ovni que la conduciría a otros planetas. Él abrió la puerta.
- ¿Es ésta, tu casa?
- Sí…¿Le gusta la alfombra?
El joven miró la alfombra. Ponía “Sólo para locos”. Estaba decorada con una figura insólita. La silueta de una mujer con cabeza de rosa estaba cabalgando encima de una pluma de ave.
- Ahora soy yo el que se pregunta si está soñando.
Ella volvió a meter la llave en la cerradura. “Excitante alusión”. Con la pierna empujó la puerta abierta.
- Ya está.
A la derecha del recibidor estaba la cocina, y frente a ésta un cuadro enorme figurativo, un retrato de mujer. Los rasgos se insinuaban tras gamas de verdes oscuros, al más puro estilo fauvista. En cierto modo, podría considerarse una mala imitación de La raya verde de Henri Matisse. Al final del recibidor, justo en línea recta, estaba el comedor. Sus paredes quedaban forradas con estanterías y libros de diversos tamaños y edades. Por lo demás, el mobiliario se limitaba a un sofá alargado, situado justo delante del balcón, por cuya puerta corredera y de cristal entraba una iluminación excelente para la lectura. En frente del sofá, una pequeña mesita llena de revistas científicas estaba coronada por un pequeño televisor. Más cerca de la entrada, había una mesa rectangular de madera con seis sillas alrededor, con toda seguridad destinada a las comidas.
- Ahora debe pensar que soy una persona muy huraña.
Él negó moviendo la cabeza de izquierda a derecha, con las cejas levantadas y una amplia sonrisa.
- En absoluto. Aunque sí se me ocurre que tu contacto con la vida real debe ser bastante restringido. – Y puso una dubitativa entonación cuando pronunció las palabras “vida real”. - De hecho, algo me induce a pensar que usted ahora mismo me contempla como si fuera un personaje ficticio.
Ella esbozó una media sonrisa..
- ¡Por Dios! No soy yo la que le ha bautizado con el nombre de Armanda. En realidad, hasta que me crucé con usted me llamaba…
- …no me lo diga, por favor…
- Está bien. Pero entonces yo le tendré que llamar Ernesto.
- De acuerdo…espero que Wilde no tenga nada que ver con tu elección…
Él hizo ademán de querer sentarse.
- Sí, por favor, siéntese; siento no habérselo indicado antes…
- Muy bien, Armanda, y ahora tú haz el favor de tutearme. ¿Cuántos años tienes? ¡No creo ser más viejo que tú!
- Lo siento…Pero usted tiene tanta presencia con ese traje…que, en fin, que si llevase pantalones vaqueros como el resto de mortales no habría dudado en tutearle, pero mientras lleve puestos esos pantalones de pinzas…
“Por qué le he tenido que decir…” Pero Ernesto estaba tranquilo. Se empezó a quitar los zapatos. Se desabrochó los pantalones con serenidad. Luego se bajó la bragueta. Se levantó para bajarse los pantalones y se los quitó con maestría. Se había quedado sólo con los calzoncillos blancos y la camisa. Se los entregó y después se volvió a sentar en el sofá.
- Ahora que me he quitado los pantalones de pinzas, ¿podrías tutearme?
Armanda se sentó de golpe en una silla, mientras no dejaba de mirarlo. Ernesto se dio cuenta de su turbación. Cerró los ojos, seguro de sí mismo. Ella se abalanzó sobre él, salvando el metro que apenas les mediaba, no sin cierta torpeza y desconcierto.
Ernesto la abrazó con fuerza contra su pecho duro. Se puso de pie, y ella se arrodilló para lamerle las piernas, y besárselas y pellizcárselas con pequeños mordiscos como cangrejos de mar agarrados a las rocas con sus pinzas. Las estrechó de nuevo contra ella, y Ernesto notó el tacto blando de sus pechos incrustados en sus muslos, justo rozando el sexo. “Te quiero”- susurró ella, casi jadeando; él seguía con los ojos cerrados y los labios entreabiertos; “cómo puedes decir que me quieres, si apenas sabes nada de mí”, respondió él, mientras le libraba de su vestido blanco de lino y Armanda quedaba en braguitas y sujetador, casi con un rubor rosado y tímido en el pecho. “Pues te amo porque eres el único mortal en cien metros a la redonda que ha leído a Hesse”, y entonces se puso de cuclillas y empezó a subir lentamente, a recorrer con la lengua las rodillas, y las costuras de los calzoncillos, y el remolino velludo del ombligo; con el índice y el pulgar le apretó suavemente los pezones, y después la lengua viajera hizo una excursión anatómica por el pecho, el cuello fuerte y robusto como un roble, los lóbulos de la oreja, en una recreación circular y casi rítmica; sin querer Armanda movía las caderas, y los zapatos se iban desprendiendo del tobillo, porque los dedos se retorcían de un placer supremo mezclado con dicha. Lo besó en la mejilla como una niña mala, y después él mismo la agarró por las sienes y, mientras le acariciaba el pelo y el terciopelo blanco de bajo la barbilla, incrustó sus labios en los suyos, absorbiéndola, y de súbito, un túnel recorrido a toda velocidad con un punto de luz al final. Cuando cesó el beso, ella quedó arropada por esos brazos, serena y excitada al mismo tiempo. Se miraron profundamente a los ojos.
- ¿Quién eres? – preguntó ella, de súbito.
- Soy tu último deseo. – respondió él.
Y entonces se sorprendió de nuevo sentada en la barandilla. Quiso estirar los brazos para estrecharlo, pero sólo quedaba un puñal de aire bajo sus pies.